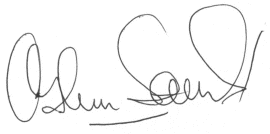Los nuevos intolerantes.Santiago, 22 de Setiembre de 2002 Siempre he admirado el difícil esfuerzo de los alcohólicos empeñados en superar su adicción. No es solo un problema personal. Deben luchar, de manera tanto o más importante, contra la presión social, disfrazada de cariño : “Ya pues, tómese un traguito... si no le va a hacer mal”. Esta irresponsable invitación a jugar con fuego es, probablemente, la principal causa de las recaídas de quienes luchan contra el alcoholismo. Es parte de una cultura generalizada, cuyas manifestaciones abarcan otros ámbitos de la vida. Me atrevería a hablar del síndrome de los intolerantes bienintencionados. Son, en buenas cuentas, los que creen que deben imponer su modo de celebrar (o llorar o lo que sea) al resto del mundo. Es, probablemente el resultado de la aceleración de efectos descrita por el doctor Thomas Cooper, producida por las nuevas tecnologías comunicacionales. Todos queremos participar de todo y todos queremos que el resto sienta, vibre o piense junto con nosotros, igual que nosotros. Desde la llegada del hombre a la luna, momento compartido por millones a través del planeta, hasta el matrimonio de Diana de Gales con el Príncipe Carlos, o la muerte de ella y, por supuesto, las dantescas imágenes de los aviones que se estrellaban contra las torres gemelas, vivimos en un mundo donde la consigna es compartirlo todo, hasta los sentimientos más íntimos. Es posible que este sea el resultado de la masificación de los medios. Pero lo que es inaceptable es que esta masificación sea promovida con entusiasmo por quienes se proclaman como defensores de la diversidad y la tolerancia. Los mismos que se emocionan apenas salen de nuestras fronteras con los acordes de “Si vas para Chile” y aseguran creer a pie juntillas en “cómo quieren en Chile al que es forastero”, son los que se molestan por la llegada masiva de peruanos o por la presencia de un dominicano de color vestido de huaso en un supermercado santiaguino. Siempre hubo atisbos de xenofobia e intolerancia entre nosotros, no sólo los chilenos, sino entre los humanos en general. Lo que ahora ocurre es que la información masiva, mal digerida, produce peligrosas intoxicaciones mediales. La difusión, a través de todas las culturas, del Halloween, es apenas un ejemplo. Pero es menos temible que la satanización del Islam, tarea en la cual han confluido poderosas maquinarias publicísticas. Como resultado, en este mundo donde ya se ha consagrado el diagnóstico del tango Cambalache, todo da lo mismo, todo está revuelto y, en consecuencia, se puede hablar a nombre de la libertad para aplastarla o, de modo igualmente paradojal, de la tolerancia y el pluralismo, para denostar a los inconformistas. Hay múltiples ejemplos: los intentos de poner a la prensa en un “corralito” en los últimos meses lo demuestran. Lo mismo las disputas que superaron el nivel del diálogo civilizado, entre socialistas y comunistas, o entre militantes de RN y la UDI o en la Concertación y en la Democracia Cristiana. ¿Otra prueba? Aquí va. Un estudiante norteamericano sostiene, razonablemente, que no le parece adecuado que la avenida 11 de septiembre, en Santiago, se siga llamando así, después de lo ocurrido en esa fecha en Nueva York y Washington. Lo abruman con cartas en que lo rebaten. Apenas una tiene un argumento sólido: en Italia, justamente, se ha bautizado una calle con esa fecha, como conmemoración de lo ocurrido... El resto, en cambio, es pura descalificación. Lo más suave es que cómo se permite opinar un extranjero que se está aprovechando de nuestra hospitalidad. Ese es el problema más recurrente. Los que opinan, hoy en Chile, en general quisieran ser los únicos que lo hacen. Un programa de televisión que se presenta como modelo de debate adolece de una falla fundamental: nadie escucha a nadie, pero como todos dicen algo, se dan por satisfechos. Ese es, quizás, nuestro peor error. El otro: tratar de que los que no quieren tomar, lo hagan.
Abraham Santibáñez
|